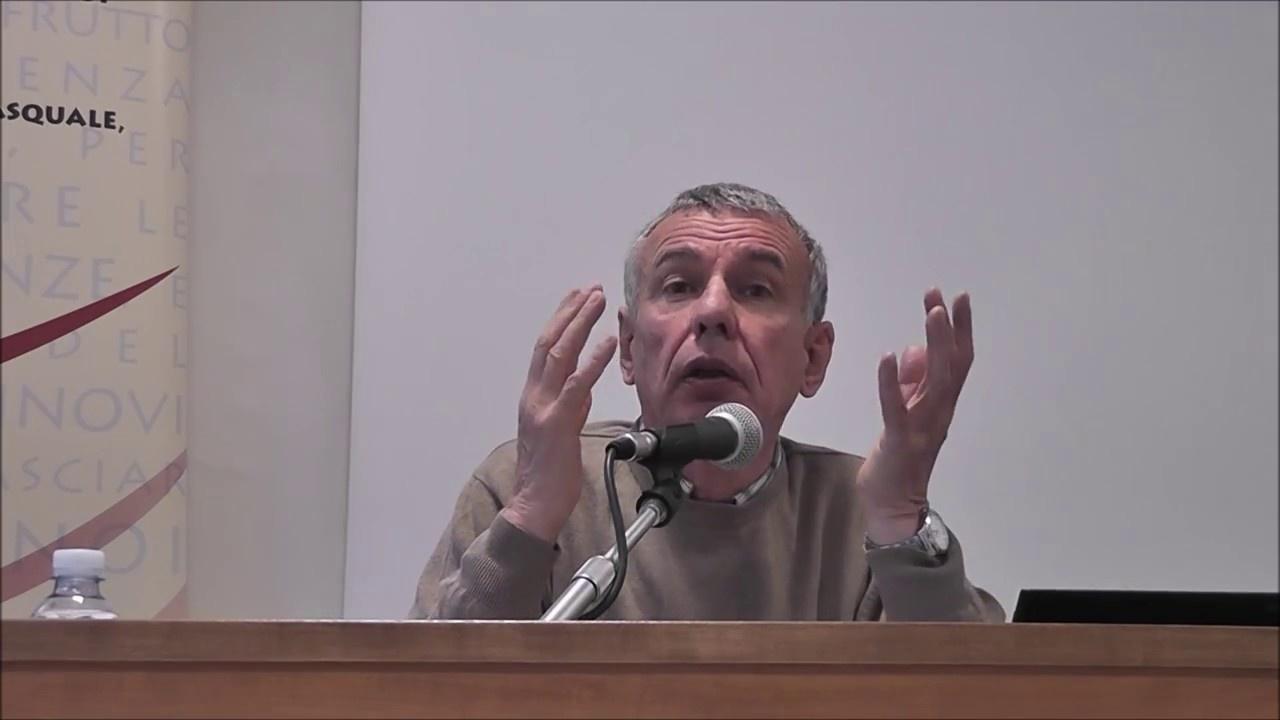Daniel Comboni
Misioneros Combonianos
Área institucional
Otros links
Newsletter
Sábado, 13 de septiembre 2025
El P. Carlos Collantes, misionero javeriano, llegó a Camerún en 1986. Tras diez años en la Parroquia Jesús, el Buen Pastor, de Yaundé, y otro año en la comunidad de Bafoussan, se vio obligado a regresar a España por su situación familiar. Ahora, cumplidos los 70 años, ha regresado a su primera misión con la ilusión de los inicios. [En la foto, P. Carlos durante una celebración eucarística en su parroquia, situada en la barriada de Oyom-Abang, en la capital camerunesa. Fotos: P. Enrique Bayo, mccj]
P. Carlos Collantes,
misionero javeriano en Camerún

¿Por qué javeriano?
Mi vocación misionera se forjó siendo estudiante de Teología en el Seminario de Burgos. Como era uno de los responsables de Jóvenes sin Fronteras en aquella ciudad, pude conocer al responsable de la asociación en Madrid, que era javeriano. Por ahí vino la conexión.
Se ordenó sacerdote en mayo de 1979 y siete años después llegó a Camerún.
Los Javerianos habían abierto en 1982 nuestra presencia en Camerún con dos misiones. En 1986 abrimos una tercera en Oyom-Abang, un barrio de la zona oeste de la capital. Llegamos con mucha ilusión invitados por el arzobispo de Yaundé, Mons. Jean Zoa, un hombre muy lúcido que vio que la capital ofrecía una buena oportunidad a la misión. La ciudad entonces era receptora de una fuerte inmigración procedente de otras regiones del país.
¿Quiénes fueron los pioneros de la apertura de la misión?
Llegamos dos sacerdotes y tres estudiantes de Teología porque, desde su fundación, la comunidad de Oyom-Abang ha sido siempre una casa de formación javeriana. Al principio vivimos en una casa del barrio y todo era nuevo para nosotros. Entras en un mundo culturalmente muy distinto y la primera sensación que experimentas es una inseguridad enorme. Había estudiado un año de francés en París, pero el que se habla en Camerún tiene sus peculiaridades, su tonalidad y debes adaptarte. Además, los primeros meses los pasé mal porque cogí un tifus que desarmó mi organismo.

¿Cómo afrontó el nuevo desafío misionero?
Hice un gran esfuerzo por aprender el ewondo, que es la lengua de los grupos autóctonos y la que se usa en la liturgia, aunque la mayoría en el barrio habla francés. Es difícil, con varios tonos, pero afronté su estudio consciente de que aprender una nueva lengua es mucho más que memorizar palabras. Detrás de la lengua hay una cultura, una manera de estar en el mundo y de interpretar la realidad. Descubres, por ejemplo, la importancia de la dimensión religiosa de la gente por la presencia de continuas referencias a Dios. También intenté comprender la sabiduría que encierran los proverbios locales, que son para mí una auténtica mina de antropología cultural. Otro aspecto importante fue visitar los barrios acompañado por algún catequista para encontrarme y hablar con la gente, no solo con los católicos, sino con todo el mundo.
¿Qué ha aprendido en este proceso de inculturación?
Infinidad de cosas, todas muy ricas, pero, además, cuando profundizas en la cultura que vehicula la lengua y los proverbios, te acercas a la compleja y omnipresente cuestión de la explicación causal del sufrimiento y el mal. Aunque no niegan las motivaciones naturales, como la enfermedad o los accidentes, la gente hace referencia casi siempre a causas ocultas que es necesario identificar. Es una explicación causal que, como ellos dicen, «el ojo del blanco no ve».
¿Este tipo de creencias persiste entre los católicos?
Sí. También entre los cristianos y los musulmanes se percibe este mundo de las causas ocultas, porque tiene un trasfondo cultural muy arraigado. Es interesante adentrarse en él y descubrir que, sea o no verdad, genera un miedo real en las personas cuando el sufrimiento o la muerte les tocan de cerca. Esto genera sospechas y desconfianzas, y es ahí donde te das cuenta del poder liberador de la fe cristiana. A veces hay personas con un doctorado y muy bien formadas que cuando viven experiencias de sufrimiento consultan a un vidente y, por otro lado, te encuentras a gente muy sencilla, que apenas sabe leer, pero que posee una fe sólida en Jesús, y cuando atraviesan por circunstancias parecidas se abandonan en total confianza a Jesús y viven la situación dolorosa de una manera mucho más serena.
¿La elección del nombre de la parroquia tuvo que ver con esta cuestión?
En efecto. La parroquia fue erigida oficialmente el 26 de diciembre de 1984, festividad de san Esteban. Nosotros llegamos en agosto de 1986 y la parroquia no tenía nombre todavía. Mons. Jean Zoa vino en la solemnidad de la Epifanía de 1988 a ordenar a dos compañeros como diáconos. Durante la homilía, él mismo sugirió dos nombres: la Epifanía, fiesta misionera muy vinculada con nuestro carisma, o la Sagrada Familia, que coincidía con una de nuestras prioridades pastorales. Poco después tuvimos una reunión del Consejo Pastoral para dar un nombre a la parroquia. Teníamos ya tres posibilidades: San Esteban, la Santa Epifanía y la Sagrada Familia. Alguien propuso en la reunión: «¿Y por qué no Jesús, el Buen Pastor?», y fue el elegido. El nombre tenía una finalidad claramente liberadora para nosotros, porque evoca el Salmo 23: «Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan». La denominación, desde el principio, quiso ser una invitación, una interpelación dirigida a nuestros cristianos para decirles: «No tengáis miedo de ese mundo oculto y, si lo tenéis, sabed que hay alguien que os protege, libera y acompaña». Jesús, el Buen Pastor ofrece una visión de fe esperanzada frente a todas esas angustias tan reales.
¿Usted ha visto ese miedo?
En mis últimos años en la parroquia dediqué muchas horas al ministerio de la escucha y vi reflejado ese miedo en el corazón de mucha gente. Las personas venían a pedirme ayuda y, aunque sus interpretaciones me pueden parecer extrañas, porque pertenecen a un mundo cultural distinto al mío, necesito conocerlas para saber cómo situarme y no despachar a las personas diciendo que se trata solo de supersticiones. Lo importante para mí es saber que tengo delante a una persona de carne y hueso que está viviendo una angustia real que debo tomarme muy en serio.
¿Cómo actúa ante estas personas?
Siempre a partir de la fe en Jesucristo. Yo sé que esta persona ha venido a mí no por mi cara bonita, sino porque soy sacerdote y sabe que, en razón de nuestra ordenación, tenemos un poder y quiere que hagamos fructificar ese poder en beneficio suyo. Lo primero que hago es escuchar para que se sienta respetada. Lo hago con mucha atención, porque con frecuencia usan un lenguaje codificado debajo del cual se esconden otros conflictos subterráneos y reales. Después, siempre hay que hacer algún signo para que se vayan tranquilos. Puedes dar un consejo, pero si no haces un signo, aunque te digan «Merci, mon père», en el fondo se podrían ir pensando: «Es un blanco, no ha entendido». Suelo orar con ellos, con frecuencia algún salmo, e imponerles las manos.
¿Ha vivido experiencias de transformación, de liberación o de conversión?
Muchas. Recuerdo el caso de Bahel, un vidente y curandero tradicional ya anciano que me llamó para que le ayudara a expulsar los malos espíritus que se habían instalado en el tejadillo de su casa. Nos hicimos amigos y hablaba con él muchas veces, así que le propuse que se hiciera cristiano. Le pedí a un catequista, Germán, que le ayudara en la preparación al bautismo, pero me dijo que no podía porque con anterioridad había despreciado a Bahel. En efecto, este le había dicho que iba a tener un accidente de moto y que él le podía proteger, o «blindar», como se dice técnicamente en este mundo. El catequista le dijo: «No, yo creo en Jesús y me basta. Él me protege». Cuando escuché la historia, le dije a Germán: «Nadie mejor que tú para acompañar a Bahel, porque tú le has mostrado tu fe en Jesús y no en sus ritos y amuletos». Bahel se bautizó y ahora una hija suya es religiosa de las Hijas de la Caridad.
¿Qué piensa de las oenegés, cooperantes y asociaciones que llegan a África desde Occidente proponiendo sus valores y su manera de entender la vida?
No tengo experiencia directa de trabajar con oenegés, excepto con Manos Unidas, que nos ha ayudado en algunos proyectos, pero en principio pienso que quien viene aquí durante un mes no tiene derecho a abrir la boca. Hay un proverbio que dice: «El que está de paso, el extranjero, no se da cuenta de cuándo un pastel de cacahuete está podrido». Es decir, se queda solo en la superficie, por eso hay que ser muy cauto antes de querer imponer otros valores. Yo mismo me lo he planteado durante mis años más frenéticos de actividad pastoral y tuve que pararme para meditar y rezar más. La propuesta cristiana implica valores humanos y evangélicos que merece la pena compartir con la gente.
Pero también los otros vehiculan valores positivos, aunque no tengan el apellido de evangélicos.
Seguro que sí, pero insisto: no es aceptable que alguien venga de fuera sin conocer la realidad y quiera decir a la gente lo que tienen que hacer. Incluso cuando llegan enfermeros y médicos, pueden curar la parte visible de la enfermedad, pero hay una parte invisible para cuya sanación necesitas conocer mucho su mundo cultural y andar con pies de plomo para encontrar una palabra de consuelo. Hay personas que hablan de reducir la natalidad, y pueden tener razón cuando se trata de hacer frente a la paternidad irresponsable, pero hay que saber que aquí se considera una riqueza tener un gran número de hijos. Bueno, al menos en la sociedad tradicional, porque ahora con la modernidad todo está cambiando. Creo que la poligamia disminuye por la propuesta cristiana, pero también por los condicionantes económicos y por la conciencia de la propia dignidad de muchas mujeres.
Después de dejar Camerún vivió en España más de 24 años. ¿Qué servicio misionero prestó?
Regresé a España para acompañar a mi hermano en el hospital. Su muerte fue un duro golpe para mis padres –también para mí- y pasé una temporada con ellos animándolos a sobreponerse. Después he trabajado en la capellanía africana de Madrid, un trabajo muy humano y muy pastoral ayudando a migrantes africanos a integrarse en la vida eclesial española. También trabajé en el Servicio Conjunto de Animación Misionera (SCAM) y en CONFER como responsable del área de Misión y Cooperación. Los últimos diez años fui el Delegado de los Misioneros Javerianos en España. Durante ese tiempo he acompañado el proceso de apertura de nuestra comunidad en Fnideq (Castillejos), en Marruecos.
Hace unos meses regresó a la Parroquia Jesús, el Buen Pastor. ¿Qué cambios ha encontrado?
El barrio ha crecido muchísimo y de nuestra parroquia han nacido otras cuatro. Ves signos claros de progreso y de mejora, pero persisten situaciones de precariedad. Hay casitas en medio de zonas muy insalubres rodeadas de basura junto a mansiones de un cierto lujo. Intento abrir los ojos y me siento tranquilo, porque manejo las claves culturales de la gente.
¿Y la comunidad?
Somos cuatro padres: Richard, camerunés, que es el párroco; Gilbert, congoleño, rector y formador de los estudiantes; Gianni, italiano de 80 años que, desde su experiencia de vida, es el acompañante espiritual, y yo, que estoy presente en la parroquia como vicario y en la formación como vicerrector. Con nosotros viven y se forman diez religiosos jóvenes: cuatro de la RDC, tres burundeses y tres indonesios. Todos colaboran en la pastoral y, al mismo tiempo, estudian Teología en el Centro Ngoya, cerca de nuestro barrio. Después de tantos años, constatamos que la experiencia de este centro de formación insertado en una parroquia está resultando muy positiva.
Supongo que es un peligro regresar después de tantos años y querer repetir lo mismo que hacía antes.
Ni quiero ni puedo repetir nada. Mis compañeros han trabajado muy bien. Hay 13 grupos de adultos y una coordinadora; otros tantos grupos de jóvenes y niños con su coordinadora. También están las comunidades eclesiales de base. Así que intento aportar siguiendo lo ya realizado. Es verdad que constato un cristianismo devocional, centrado en la religiosidad popular, y siento cierta resistencia interior, porque a mí me gustaría un cristianismo más implicado en la transformación social. Pero hay que comprender que es su manera de agarrarse a Dios ante tantas dificultades. Hay que ser pacientes y acompañar sus itinerarios progresivos. Siempre te alegras de encontrar a tantas personas que viven en Jesús una liberación interior frente a sus miedos.